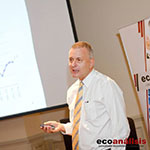“En este mundo no se puede estar seguro de nada, salvo de la muerte y los impuestos”, reconoció hace más de 200 años Benjamín Franklin, frustrado y resignado, cuando sintió la disminución de su ingreso disponible. Años después, con un matiz más populista, pero similar – Johny Cash en su canción Después de Impuestos (“After Taxes”), – nos recuerda de manera sarcástica lo ineludible del tributo (¡cuestionable esto último, claro, en algunos casos!), con la siguiente frase: “Porque todo el ingreso que generé se reduce por la cantidad neta que queda, siento la dolorosa pérdida entre los dos”. Por lo tanto, la disyuntiva no reside en si hay que contribuir (como lo llaman algunos, pero no ha de olvidarse que es impositiva) al estado, sino en: ¿quién lo paga?, y si se es preciso, ¿en quién recae la mayor parte del gravamen? Antes, repasemos brevemente la teoría.
Según esta, cuando se afectan los precios de equilibrio en un mercado sin externalidades (Milton Friedman cuando se le preguntó sobre el cambio climático: “Porque siempre hay un caso, hasta cierto punto, para la intervención del gobierno cuando una transacción entre dos agentes afecta a un tercero”), se generan pérdidas momentáneas del bienestar económico. Además, los mercados terminan – por sí solos – de distribuir la cuantía del tributo entre los agentes, según la elasticidad de sus respectivas fuerzas de mercado; es decir, indiferentemente en donde se coloque el impuesto, el sistema económico lo acomoda (por supuesto que, en mayor o menor medida, según problemas de información perfecta).
Existe una creencia general de que el impuesto lo paga todo el “pagador” (valga la redundancia), el que consume el bien o servicio. La realidad es, sin embargo, y como se mencionó anteriormente, que se termina costeando entre el recaudador y el pagador. Con un ejemplo sencillo, pero aplicable a nuestra realidad, voy a tratar de explicar cómo funciona esta dinámica: pensemos en una economía muy sencilla, donde solo se comercian cortes de pelo, y únicamente hay 3 salones (uno a la par del otro, i.e. sin costos de traslado para el consumidor) que brindan exactamente el mismo servicio, a ¢5.000; por ende, el único criterio de decisión es el precio del corte.
Ahora, entra el gobierno a participar e impone un tributo de monto fijo, ¢1.000 a cada corte. Consecuentemente, se piensa que estos costarán ¢6.000, pero las cosas no son tan sencillas, véase la siguiente situación. Nuestro agente – con ganas de cortarse el cabello – llama al primer salón y ellos le comentan que el precio del corte ahora es de ¢6.000; después, llama al segundo y lo mismo; finalmente, se comunica con el tercero y le responden que ellos también le subieron al precio, pero no en el monto total del impuesto, sino que, maquiavélicamente, solo en ¢900; están dispuestos a asumir ¢100 del tributo con tal de atraer al cliente.
Pero, antes de ir por su corte, nuestro agente se quiere “divertir”; vuelve a llamar al primer salón y les comenta que el tercero está ofreciendo el corte a ¢5.900; después de deliberarlo, estos hacen una contraoferta de ¢5.800 porque, a pesar de ello, es una pérdida únicamente de ¢200 con respecto a la ganancia inicial. Sin embargo, si el primer salón estuvo dispuesto a reducir su costo, ¿por qué no lo estaría el segundo? Les comenta la situación y estos – después de examinarlo – ofrecen el corte a ¢5.700. Esta dinámica continua hasta que se alcanza un precio definitivo y el cliente se dirige «feliz” a recibir el corte a donde sea más barato; «feliz» porque, aunque logró reducir el precio, este sigue siendo superior a cuando no existía el impuesto.
Del relato, hay tres conclusiones: En primer lugar, el mayor porcentaje del impuesto recaerá en la fuerza de mercado que más valore el producto (la parte más inelástica). En nuestro caso, es acertado pensar que el precio final terminará más cerca de ¢5.000 que de ¢6.000, porque al ser el corte de cabello un servicio no esencial para el consumidor, pero sí para el productor, este último deberá costear la mayoría del tributo. Sucede de manera similar en todos los bienes y servicios relativamente no esenciales: cine, teatro, gimnasios, restaurantes y demás.
Contrario, más bien, en productos esenciales, como los de la canasta básica alimentaria. El oferente puede subirle al precio del producto en una cuantía similar a la del impuesto porque sabe que el consumidor, por lo menos por un tiempo, debe seguir comprándolo. He aquí una de las grandes discusiones sobre gravar productos básicos, porque en el fondo se está perjudicando más a aquellos consumidores con menores ingresos, que por lo tanto deben desembolsar mayor porcentaje de su renta para pagar el tributo.
En segundo lugar, el juego entre oferta y demanda es esencial porque se reducen los precios; en nuestro ejemplo, sin esta interacción, el precio hubiera terminado en ¢6.000. Conviene recordar que todos somos consumidores (¡Los barberos también se cortan el pelo!).
Por último, los impuestos – inicialmente – nos perjudican a todos. Cuando el consumidor, en vez de pagar ¢5.000, tuvo que desembolsar un poco más, dejó de utilizar esa diferencia para comprarse, por ejemplo, un helado; esto afecta al productor de helado, al dueño del supermercado donde venden el helado y al transportista que los entrega; y como la mayoría de los mercados tienen impuestos, esto se produce en escalas macroeconómicas.
En síntesis, como indica Juan Robalino en una entrevista con La Nación, en el 2019, sobre el impacto del impuesto al plástico: “Cada vez que hace una política, siempre hay costos y beneficios” Por lo tanto, el dilema radica en si aquello positivo que hace el gobierno con el dinero que recauda de los impuestos, compensa el daño que estos causan al bienestar de la economía. Perjuicio que se percibe, no solo como reducción del ingreso disponible de las personas, sino también, como se explicó anteriormente – en si en última instancia – el tributo lo costea mayoritariamente aquellos a quienes, en principio, se pensó colocárselos.
Prohibida la reproducción parcial o total sin autorización de Ecoanálisis